Los insectos tienen quizá más historias para contarnos que cualquier otro grupo de organismos, pues son el grupo con más especies conocidas lo cual está reflejado en sus formas e historias de vida. Se estima que aún nos quedan por descubrir y describir miles e incluso millones de especies nuevas de insectos.
Textos y fotografías: Camilo Flórez Valencia
Biólogo
Curador de las Colecciones Biológicas de la Universidad CES
Para poder contar esa nueva historia debemos nombrar la nueva especie; ese nuevo nombre debe tener asociado una descripción detallada del organismo. Una nueva especie requiere ser nombrada no porque no exista en el mundo sin el nombre que le damos, sino porque es necesario que esto suceda para que se puedan contar historias sobre ella. Más allá de los textos técnicos donde son descritas estas especies, encontrar y describir una especie nueva conlleva abrir otro pequeño mundo.

La familia Membracidae o de los membrácidos es uno de esos grupos de insectos en los cuales nos quedan muchas especies y aspectos de su biología por conocer y documentar. Estos insectos se alimentan succionando savia de las plantas y algunos son conocidos comúnmente como ‘insectos espina’ o ‘helicópteros’. El primer nombre se debe a que una estructura de su tórax, que en membrácidos está muy desarrollada, puede tener forma de espina. El segundo nombre se debe a que hace unos años las personas ataban una cuerda a las patas de estos insectos y al volar permanecían en el aire como un helicóptero.

Cladonota apicalis
Algunas especies de estos pequeños organismos (grandes en comparación con otros insectos) tienen cuidado maternal: las madres cuidan a sus hijos por medio de estrategias impresionantes. Algunos de estos insectos lanzan patadas fuertes para espantar a depredadores y parasitoides. En Medellín me contaron que la gente los atrapaba y los ponían cerca para que “pelearan”. Otros membrácidos pueden tener relaciones muy interesantes con hormigas que son tan diversas y sofisticadas que no van a ser el punto de este texto.
Describir membrácidos
Hace alrededor de un año, describí dos nuevas especies de Membracidae. Les di nombre y conté una nueva historia, pero mi sensación es que siempre queda algo más por contar. Detrás de las historias técnicas de los artículos científicos, siempre (para mí) hay una emoción adicional relacionada con la expedición donde encontramos la nueva especie, las comunidades alrededor de los sitios, las personas que nos acompañaron, las historias que nos contaron mientras caminábamos, los almuerzos al lado de los ríos. Muchas de estas historias se pierden inmersas en las necesarias descripciones telegráficas de los artículos científicos.
Esas dos especies nuevas las nombré como Calloconophora estellae y Problematode robertoi. Dediqué estos nombres a mis padres, Luz Estella Valencia y Roberto Flórez en agradecimiento por la vida y el inmenso cariño que les tengo. De esta forma, los epítetos estellae y robertoi también se vuelven fundamentales en esta historia.
Calloconophora estellae
Tiene una apariencia hermosa, con muchos pelos dorados interrumpidos por dos líneas de pelos más oscuros. Más allá de esto, lo más impresionante de esta especie es la forma en la que cuida y defiende a sus hijos. La madre deposita una sustancia cerosa en un patrón en espiral alrededor de los tallos cerca de sus huevos o ninfas.
Esta sustancia es pegajosa, por lo que otros organismos como avispas, arañas u hormigas que puedan depredar a los huevos o ninfas de los membrácidos quedan adheridos a esta sustancia. La cera además tiene un patrón en espiral muy particular, constituido por bolas unidas por pequeñas líneas, que la madre deposita con mucha calma. Esta cera puede encontrarse en todo un fragmento de la planta, dándole un aspecto muy particular, parecido a un arreglo navideño o un diseño para una torta.
Pero hay más, la hembra además deposita más cera sobre los huevos, se posa sobre ellos y los defiende de forma agresiva contra depredadores y parasitoides por medio de movimientos con las patas y zumbando sus alas. La hembra permanece con sus hijos hasta que estos se vuelven adultos. Se podría decir que esta especie tiene uno de los comportamientos de cuidado maternal más asombrosos y complejos dentro de los membrácidos.
Calloconophora estellae está estrictamente asociada a una enredadera de la familia Dileniaceae que con frecuencia crece al borde de ríos y caminos. Esta especie la hemos encontrado hasta el momento en el Magdalena Medio y en el piedemonte de la Cordillera Occidental hacia el Chocó.
Problematode robertoi
Por otro lado, Problematode robertoi tiene un aspecto muy diferente al resto de membrácidos porque tiene unas alas con venas gruesas e irregulares. Esta especie no tiene un pronoto grande ni con formas extrañas y extravagantes como otros membrácidos. Su forma es aplanada y su coloración similar a tallos con musgo. En otras palabras, a simple vista no parece un membrácido. Nos podríamos además arriesgar a decir que esta especie debe estar camuflada de forma extraordinaria, por lo que es muy difícil de encontrar. Hasta ahora sólo hemos encontrado un individuo de esta especie (con el cual se realizó la descripción), y apenas cuatro individuos de las otras dos especies descritas del género Problematode. Hasta antes de la descripción de P. robertoi, no había sido posible establecer quiénes eran los ‘parientes’ del género. Por medio del descubrimiento de P. robertoi, tenemos al menos una idea de quiénes son sus primos, aunque aún no sabemos quiénes son sus hermanos.

Vista dorsal de Problematode robertoi

Arboloco
El único individuo conocido de P. robertoi lo encontramos en un remanente de bosque cerca de la finca Arboloco, muy cerca de Manizales y el PNN Los Nevados. Mi papá adquirió Arboloco como un lote ganadero hace más de 15 años y ahora es un espacio en proceso de restauración donde habitan cada vez más insectos, plantas, aves y muchos otros organismos. Esta es una de las principales razones por las cuales nos motivamos a conocer más de los bosques cercanos a esta finca y una de las razones por las cuales ahora conocemos a P. robertoi.
Mis padres siguen siendo una de las principales motivaciones para estudiar estos insectos. Se siguen emocionando con cada nuevo bicho que encontramos o con cada nueva planta que sembramos en la finca. Esto hace parte también de la historia de las especies así sea de forma indirecta y no es posible desligarnos de las emociones al estudiar las maravillas que nos rodean.
Link del artículo aquí
Artículo científico completo: solicitarlo a kmilofv@gmail.com







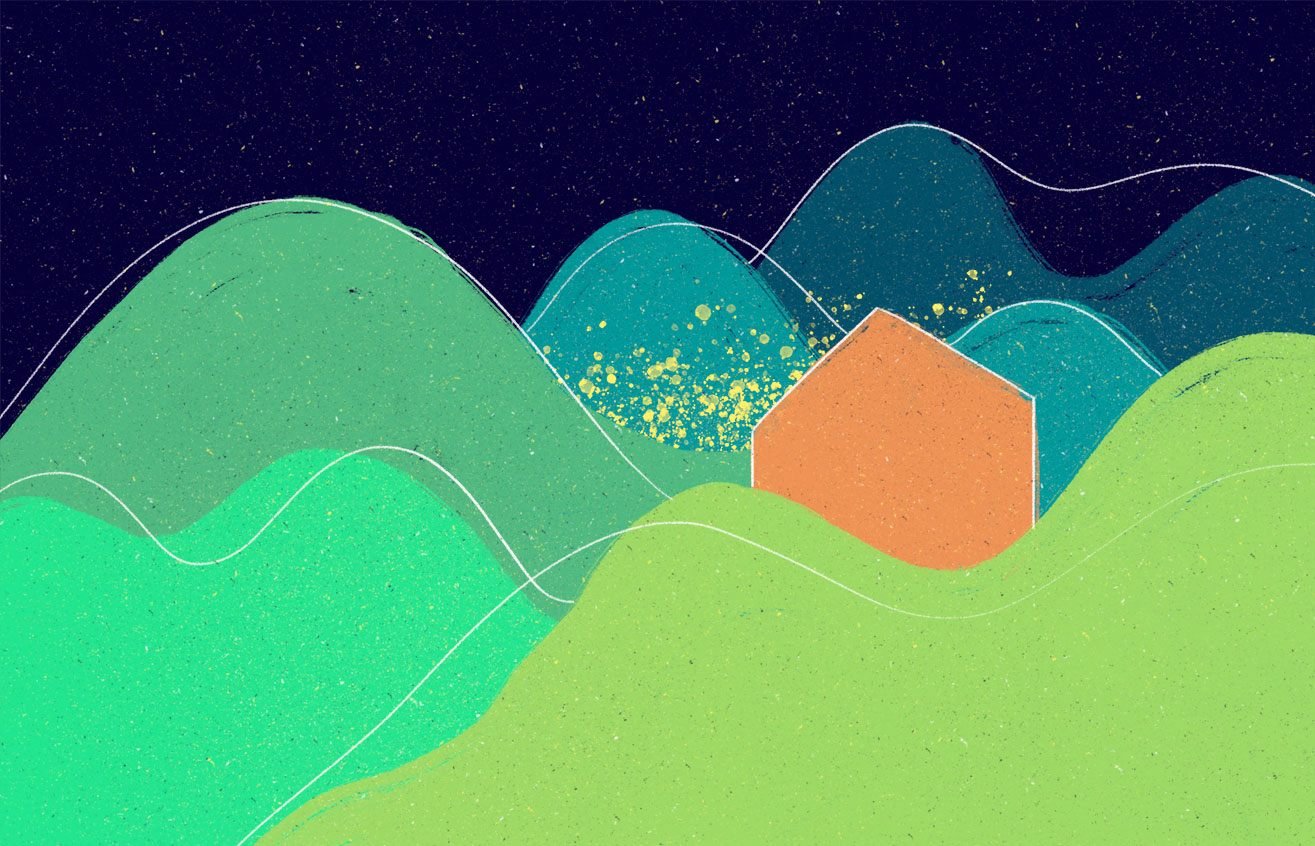

 Fotografía: Cortesía Los días de la ballena.
Fotografía: Cortesía Los días de la ballena. Fotografía: Cortesía Los días de la ballena.
Fotografía: Cortesía Los días de la ballena. Fotografía: Cortesía Los días de la ballena.
Fotografía: Cortesía Los días de la ballena.