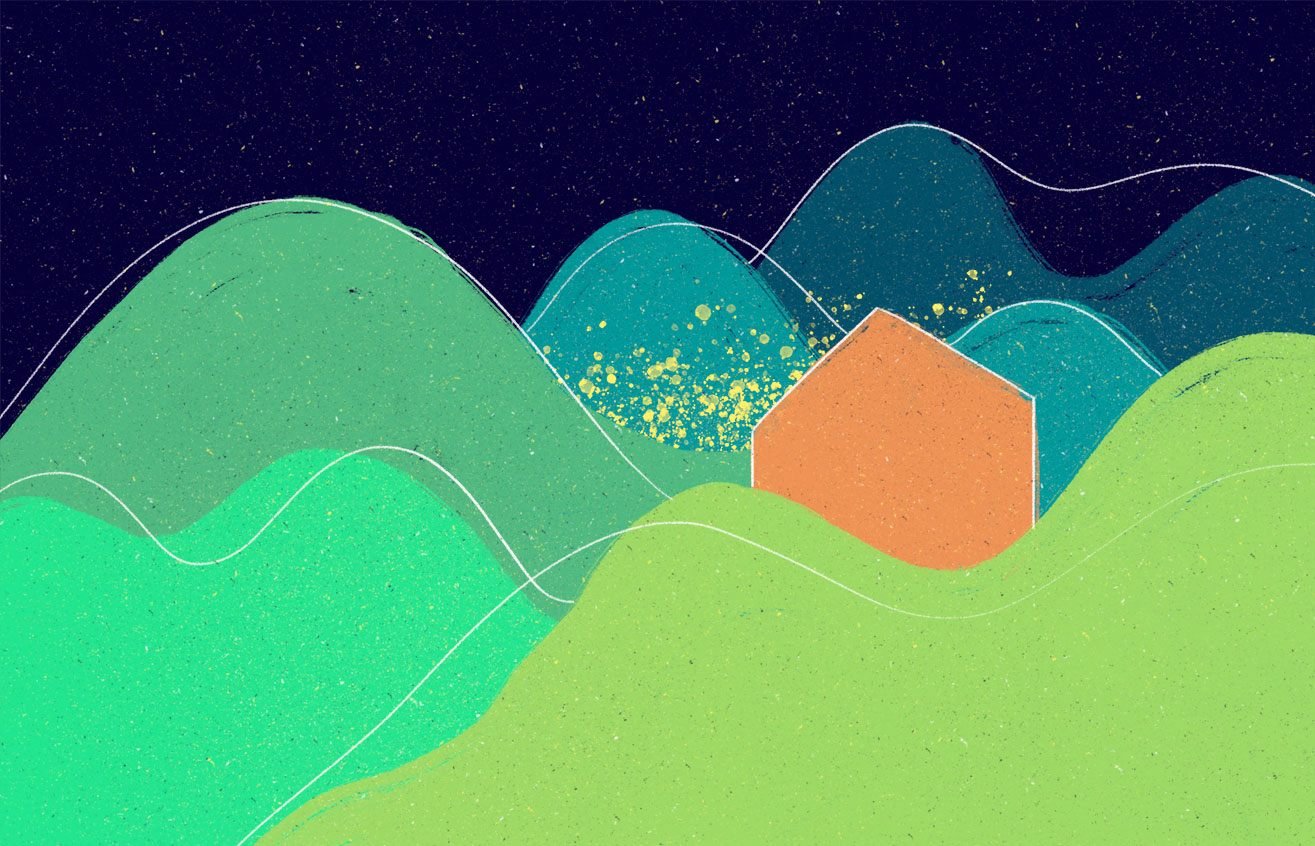![]()
Todo empieza con una imagen en las primeras líneas: “Si llegaran en este momento me encontrarían sobre la cama boca arriba, en la misma posición en la que me deje caer cerca de medianoche. Once treinta y ocho exactamente, la hora en que miré el reloj por última vez y la hora en que todo terminó.” (Trías, 2015. p, 7) La protagonista de esta novela teme y espera; ella lo sabe y sabe que es el fin, que el mundo se le irá encima en cualquier momento. Su casa, su apartamento y la existencia que había creado junto a su padre y su hija, se resquebraja, y como una ola que se cierne por encima de su existencia, amenaza por engullirla. Esa primera imagen de ella tendida sobre la cama, va deslizando en la narración el miedo y la certeza que Clara tenía de que su vida, una vida que le costó conservar en una crisálida donde todo funcionaba bajo su control, no duraría para siempre.
Las primeras grietas en las paredes de su realidad fueron causadas por las sospechas sobre la señora Carmen y sus preguntas entrometidas: ¿quién era el padre del bebé? Deberías hacer esto y aquello para alimentar a la niña, y deberías llamar a la policía para que desalojen a esas escandalosas mujeres del 302, y otros consejos inocentes que implicaban decir más de lo necesario, que implicaban que otras personas la conocieran: ¿la policía? ¿Los vecinos? Pero Clara sabía que ellos sospechan de ella y cuando llegaran la hora de las preguntas no sería capaces de quedarse con una sola respuesta. Por eso cerro la puerta de su apartamento y dejó las cuestiones sin responder.
El personaje de la señora Carmen, en los primeros momentos de la historia parecía ser el único personaje externo que tenía contacto con Clara, pero fue perdiendo sinceridad a los ojos de esta por querer saber más. Preguntas y sugerencias que no recibieron respuestas porque eso implicaba conocer las minucias de la vida de Clara, de su parte y de su hija Flor. Ella lo sabía y no se dejó caer en la trampa, cerró la puerta de par en par y le dio instrucciones estrictas sobre cómo debía hacerle los favores relativos al mundo exterior: el mercado y los objetos relativos a la limpieza.
La azotea es una novela del encierro y de la fantasía ilusoria de encontrar en él la comodidad y la armonía entre la relación de tres personas, pero con el peligro de sentir siempre la sombra de la amenaza del mundo de afuera. El exterior era a lo que más le tenía miedo Clara, y el sentimiento de cumplir con las expectativas de su padre. Solo la pequeña azotea del edificio donde vivían era el único lugar que pudo encontrar ella para escapar de la existencia que había creado: el olor a pájaro, la escasez de comida, la inquietud de la pequeña Flor que no dejaba de preguntar por los pajaditos y su padre que deseaba salir y ella que odiaba el exterior que confabulaban para destruirlos. Pero la libertad y el consuelo de la azotea no duró lo suficiente. La amenaza de que vendría en cualquier momento la policía, las risas burlonas de la señora Carmen sobre su inefable fin y el triunfo del mundo sobre las cuatro paredes de Clara: ella, su padre, su hija y un pájaro que fue el único consuelo de su padre, fueron derrumbándose mientras llegaba el fin. “Yo los espero tranquila y me reservo una última risa apretada entre los labios secos. Una risa que va a sonar como un estallido en esa noche fría y acabada” (Trías, 2015. p,131) Solo el silencio de best lacrosse workouts ese último momento llenó los rincones de la casa mientras quizás, se escuchaban los pasos a lo lejos.
Por Daniela Zapata. Licenciada en filosofía y letras de la Universidad Pontificia Bolivariana y librera. Medelllín, Colombia.