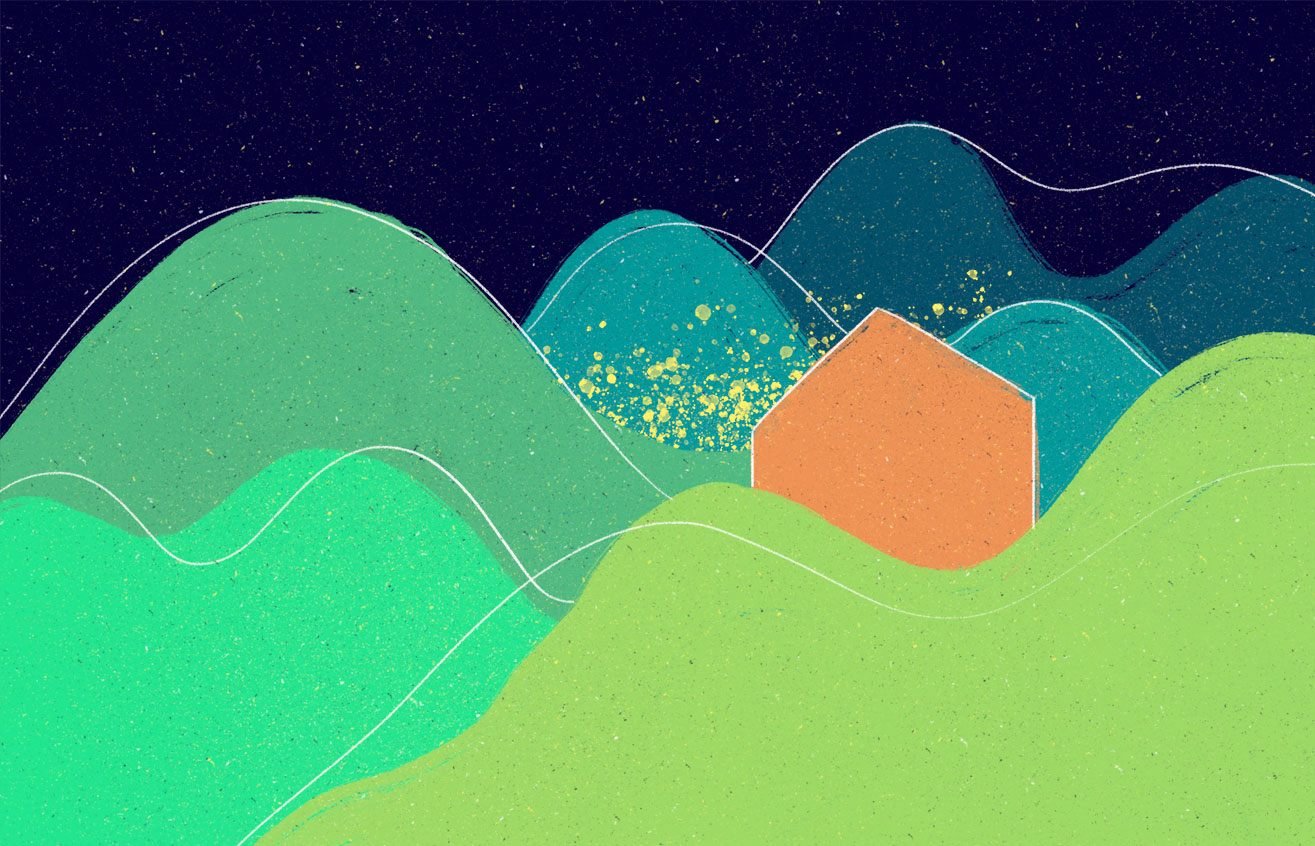En Medellín se vive con los cerros al pie. Santo Domingo, El Salvador, El Picacho, Nutibara, Pan de Azúcar, la Asomadera y el Volador rodean o se alzan en medio de la metrópoli y su presencia es tan monumental, que ha conseguido definirnos a quienes vivimos allí; a unos nos ha convertido en exploradores que crecen buscando saciar la curiosidad por lo que hay afuera y, a otros, nos vuelve temerosos y estáticos porque no hay atisbo de lo desconocido. La mirada de todos, eso sí, está acostumbrada al límite y al encierro.
Por Andrea Yepes Cuartas
Yo crecí viendo cómo los cerros acaparaban el panorama sin forma aparente de evitarlo. La playas o las planicies propias de la meseta eran paisajes que venían únicamente cuando estaba de vacaciones, es decir, eran siempre temporales y estaban cargados de esa pérdida de referentes que se experimenta al pasar una temporada en lugares que no se conocen. Cuando retornaba, claro, las montañas volvían a cobijarme y a hacerme sentir parte de ellas. Esto hizo que se instalara algo en mí, un pensamiento que solo entendí cuando me mudé a otra ciudad y busqué un apartamento con ventanas al oriente, el lugar donde están los cerros allí: me siento en casa cuando tengo montañas para mirar.
La escritora irlandesa Maggie O’Farrell piensa así del mar. “He vivido gran parte de mi vida cerca del mar: noto su fuerza de atracción… y su ausencia, si no lo frecuento con regularidad, si no paseo por la playa, respiro su aire y me sumerjo en el agua”, dice en su libro de ensayos Sigo aquí, donde narra todas las experiencias cercanas a la muerte que ha experimentado. Algunas de esas veces en las que ha sentido morir, la amenaza ha sido el mar profundo y aún así lo sigue queriendo cerca.
Estar buscando símiles de esas estampas que nos dejan los lugares a los que hemos llamado casa nos hace seres condenados. Ella está condenada a mudarse siempre a las orillas de los países y yo a buscar ciudades o pueblos voluptuosos donde el suelo se alce bastante. La casa es también paisaje.
Por eso ahora que hay encierro y que el mundo parece agotarse en las paredes que delimitan las habitaciones que frecuentamos, he tomado la costumbre de mirar por la ventana y de repetirme esa frase: la casa es también paisaje. Sí, la casa es la puerta por la que entro, los muebles que escogí y los objetos que han puesto allí quienes me aman, pero también es todo lo que entra por la ventana: las historias que veo como si fuera un teatro en los balcones de mis vecinos de enfrente, la luz enceguecedora de las mañanas y el reflejo de un atardecer que no alcanzo a ver del todo. El aire frío. Y, sobre todo, esa cadeneta de montañas que parece estar siempre tan cerca.
En el libro Qué es ser Antioqueño, Pedro Adrián Zuluaga habla de las montañas y de su padre así: “La visión del horizonte que para mí era opresora por ser siempre la misma, y por estar cortada por las montañas del frente, a él lo tranquilizaba”. Yo soy como su padre, a mí me pone suave ver que las líneas divisorias entre el suelo y el cielo vengan voluptuosas, verdes y pronunciadas.
Me siento resguardada por ellas. Su presencia de esfinges fieles e impasibles me abraza y me da una fortaleza transmitida por el ejemplo. Convivir con ellas me ha enseñado a echar raíz y a mantener un lugar para asentarme, a dejar que otros habiten en mí. A derrumbarme y a hacer ruido y desastres cuando plantan en mí lo malsano e invasivo, lo que me hace daño.
Me tranquilizan, también, cuando las miro en la noche y están alumbradas; cuando, como escribió el editor José Ardila, “se convierten en oscuras extensiones del firmamento oscuro. Una sola cosa negra repleta de puntitos luminosos, como estrellas”, porque cada uno de esos destellos es alguien que me acompaña, es la certeza de que una vez exista de nuevo el afuera, habrán otros para juntarnos.
Resignificar lo que puede ser una casa es quitarle la concepción de dureza y romper la imagen mental de las paredes y el límite. Es encontrar en el paisaje una sensación de familiaridad, de pertenencia. Cuando estamos convocados al encierro, nos queda igual la mirada y esa certeza de que cuando nos asomamos por la ventana las montañas estarán ahí, inagotables.